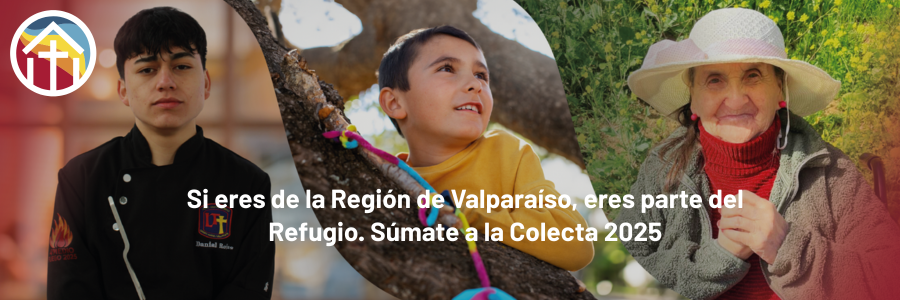Mientras en Chile seguimos discutiendo puntajes en pruebas estandarizadas y cómo reorganizar currículos sobrecargados, algo más grave está ocurriendo en silencio: nuestros estudiantes sienten que lo que aprenden no tiene conexión con su vida real. Y cuando el aprendizaje pierde sentido, la escuela también pierde su capacidad de transformar.
Pensemos en esto: un niño puede aprender estrategia y colaboración jugando en línea, una niña puede acercarse a la ciencia viendo videos en YouTube o en un taller de su barrio. El conocimiento hoy se construye en múltiples espacios, pero nuestra escuela sigue funcionando como si fuera el único lugar legítimo para aprender. Como si lo que pasa fuera de sus muros no tuviera valor.
Esta desconexión no es solo un problema pedagógico, sino algo que afecta profundamente a nuestros estudiantes. El aburrimiento, el ausentismo y la desafección que vemos no son problemas de conducta, sino señales de alarma de un sistema que no logra responder a la pregunta más básica de cualquier estudiante: «¿De qué me sirve aprender esto?». Cuando esa pregunta queda sin respuesta, lo aprendido se olvida rápido y, peor aún, pierde la capacidad de transformar la vida.
¿Cómo salimos de esta trampa? A mi juicio, la clave está en ayudar a cada estudiante a construir una identidad de aprendiz que le permita ser competente para aprender a todo lo largo y ancho de su vida. Cuando un niño, una niña o un joven entiende que tiene herramientas para aprender más allá de la sala de clases, su experiencia escolar cobra valor: ya no repite por obligación, sino que gana confianza para enfrentar nuevos desafíos futuros. Sin esa identidad de aprendiz, la escuela se convierte en un lugar que impone estándares —muchas veces inalcanzables— que son ajenos a la vida real.
Aquí es donde la escuela tiene un papel insustituible. Puede que no sea el único lugar donde se aprende, pero sí debe ser el espacio que garantice que todos, sin importar su origen, adquieran las bases para seguir aprendiendo en cualquier momento de su vida y en cualquier contexto. Esa es su responsabilidad más profunda: evitar que las diferencias de cuna se conviertan en desigualdades permanentes. Cuando la escuela no asume este rol, ocurre lo predecible, que es que quienes tienen más oportunidades y recursos aprendan más que quienes son más vulnerables.
Para cambiar esto, Chile necesita una escuela menos obsesionada con discutir sobre contenidos y sobre resultados y más preocupada por asegurar lo educativamente indispensable. No se trata de enseñar todo, sino de garantizar los aprendizajes básicos que permitan seguir aprendiendo toda la vida. También necesitamos abrir las aulas a lo que ocurre fuera: a la vida cotidiana, a las comunidades, a la cultura digital que forma parte de la experiencia de nuestros niños. De esa apertura depende que el aprendizaje recupere sentido y que la escuela vuelva a ser un lugar que entusiasme en lugar de desalentar.
El rol docente es decisivo en este desafío. No basta con transmitirles contenidos al alumnado; hay que ayudar a que consigan atribuirle sentido a lo que aprenden y lo conecten con su vida cotidiana y con su proyección vital. Esto es especialmente desafiante en Chile, donde los profesores deben manejar currículos sobrecargados y deben lidiar con problemas de convivencia, todo al mismo tiempo. En medio de tanta presión, a veces se olvida lo más importante: acompañar a cada niño a reconocerse como alguien capaz de tener las herramientas para aprender.
En definitiva, el reto de fondo es cómo devolver a la escuela su capacidad de inspirar, de conectar lo aprendido con la vida real y de proyectar futuros posibles para nuestros niños, niñas y jóvenes. Una escuela que fortalezca la identidad de aprendiz de cada estudiante y que no deje, por tanto, a nadie atrás. Si no damos ese paso, seguiremos teniendo aulas que pueden estar llenas, pero que igualmente estarán vacías de significado.
Si la escuela chilena sigue ignorando lo que ocurre más allá de sus muros, se volverá cada vez más irrelevante. Pero si logramos que dialogue con la vida cotidiana, que valore la diversidad de trayectorias y que garantice equidad, entonces la educación podrá volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: la base sobre la cual construir un país más justo, cohesionado y democrático. ¿Y si tiramos abajo los muros de la escuela?