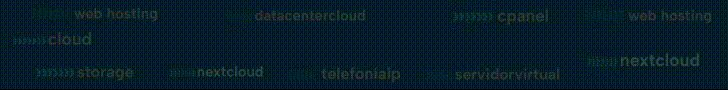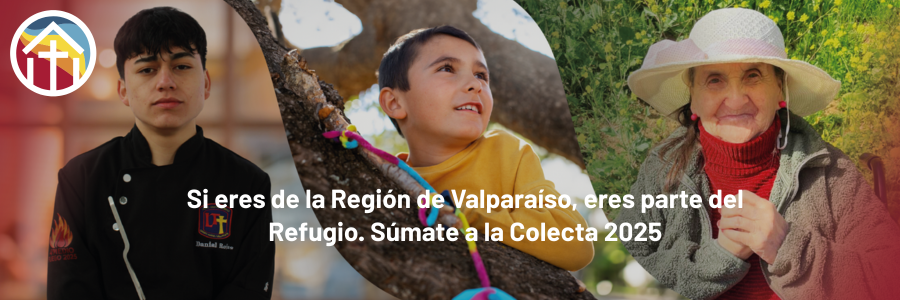El Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $35.000.000 por concepto de daño moral, a Pedro Enrique Rubio General, estudiante universitario que resultó baleado el 11 de septiembre de 1973 en el ingreso que realizaron efectivos de Carabineros y militares a la Universidad de Playa Ancha y, luego, sometido a torturas en Ritoque y cuartel Silva Palma. Posteriormente, el 27 de marzo de 1978, fue nuevamente detenido y sometido a interrogatorio bajo torturas en cuartel de la Policía de Investigaciones de Valparaíso.
En el fallo (causa rol 17.880-2024), el juez Matías Franulic Gómez rechazó las excepciones de reparación integral, pago y prescripción planteada por la demandada, tras establecer que Rubio General fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en sede penal como civil.
“Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos ‘como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque’, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que ‘el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana’”, plantea el fallo.
La resolución agrega que: “En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente: ‘Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social’. ‘Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada’”.
“Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta –en estos casos– a las reglas del Derecho Internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a este– las del Derecho Interno”, añade.
Para el tribunal: “En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias”.
Asimismo, el fallo consigna: “Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial, máxime cuando el Estado ha reconocido su responsabilidad y asumido un deber de reparación en el plano internacional, particularmente en el caso ‘Órdenes Guerra y otros vs Chile’, Rol CDH-2-2017, ampliamente conocido”.
“En esta resolución –prosigue–, la Corte Interamericana señaló que: ‘113. La Corte hace notar que las acciones civiles intentadas por las víctimas han sido objeto de decisiones que, hoy día, tienen carácter de cosa juzgada. En este sentido, es claro que el instituto de la cosa jugada es un principio garantizador que debe ser respetado en un Estado de derecho. A la vez, no cabe duda de que los hechos que originaron las referidas acciones civiles constituyen graves violaciones de derechos humanos, particularmente desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de familiares de las víctimas calificadas como crímenes contra la humanidad. En ciertos casos, en que la violación a la Convención ha sido ocasionada por decisiones judiciales internas, la Corte ha dispuesto como medida de reparación, entre otras, que el Estado ‘deje sin efecto’ tales decisiones’, agregando más adelante: ‘126. La Comisión recomendó al Estado, como medidas de no repetición, que adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas judiciales chilenas respecto de la prohibición de aplicar la prescripción a las acciones civiles de reparaciones en casos como el presente’”.
“Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando este tiene la connotación aludida con anterioridad”, concluye.