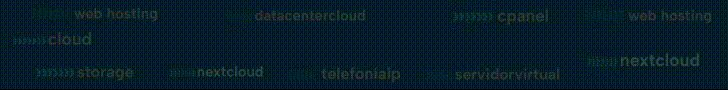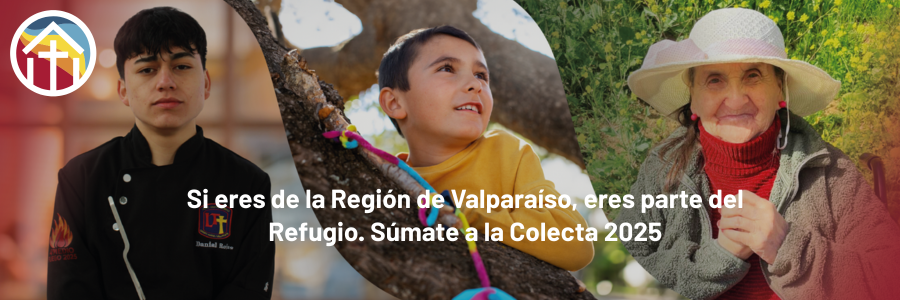En Chile, solo uno de cada siete niños menores de dos años asiste a la sala cuna. En el Día Internacional de la Infancia, un análisis realizado por investigadoras del CIAE de la Universidad de Chile propone asegurar el acceso universal a la sala cuna como un derecho de la infancia, no solo como un beneficio para trabajadores formales.
En Chile, solo uno de cada siete niños menores de dos años asiste a la sala cuna. Esta cifra, revelada por la Encuesta Casen 2022, expone una brecha preocupante: los niños de familias con menos recursos son justamente quienes menos acceden a este primer nivel educativo, pese a ser quienes más podrían beneficiarse de él.
Así lo advierte un análisis realizado por Marcela Pardo y María José Opazo, investigadoras del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. En dicho análisis, que revisa más de un siglo de legislación sobre este tema, las investigadoras proponen un giro de enfoque: que la sala cuna deje de ser entendida solamente como un beneficio laboral y se reconozca además como un derecho universal de la infancia. “El acceso a la sala cuna no puede depender de la situación laboral de los padres, porque la educación desde el nacimiento es un derecho inalienable”, plantean las autoras (p. 113).
Actualmente, el derecho a la sala cuna existe en Chile desde 1917, pero su aplicación ha estado restringida a las madres trabajadoras del sector formal. Hoy, el artículo 203 está consagrado en el Código del Trabajo, y obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a ofrecer este servicio. Este criterio en la práctica excluye a más de 2,5 millones de madres y/o padres que no se desempeñan en el mercado laboral formal, es decir, trabajadores informales, desocupados e inactivos. Esta población es vulnerable, pues su situación laboral se relaciona con mayor inestabilidad económica y financiera, menores ingresos y un mayor riesgo de caer en la pobreza.
“El acceso a la sala cuna no puede depender de la situación laboral de los padres, porque la educación desde el nacimiento es un derecho inalienable”, dice Marcela Pardo, quien hace alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.
El estudio muestra que la asistencia a sala cuna alcanza solo el 13,8 % de los niños menores de dos años. Entre ellos, los menores de un año apenas alcanzan el 3,9 % de participación. Además, la asistencia disminuye a medida que bajan los ingresos familiares: los niños en situación de pobreza extrema son los que menos acceden a este nivel educativo.
Las investigadoras explican que la situación laboral de los padres es un factor decisivo. La informalidad —que afecta al 27,5 % de los ocupados—, la desocupación (8,7 %) y la inactividad laboral (37,7 %) dejan fuera del sistema a miles de familias que, al no poder costear una sala cuna privada (cuyo valor puede superar los $500.000 mensuales), quedan sin alternativas de cuidado ni educación temprana.
“Diversos estudios internacionales respaldan la importancia de asistir a la sala cuna desde los primeros meses de vida, especialmente para niños de contextos vulnerables”, comenta la investigadora del CIAE, María José Opazo. “La evidencia muestra que una educación temprana de calidad mejora el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la socialización, además de aumentar la permanencia escolar en etapas posteriores”, agrega.
“Los niños de familias de menores ingresos son quienes más se benefician de una educación parvularia temprana”, señala Marcela Pardo.
Según la evidencia, la educación parvularia muestra mayores beneficios para niños y niñas provenientes de familias de menor estatus socioeconómico, por lo que las investigadoras abogan por avanzar hacia la universalización efectiva de la sala cuna, a través de la red pública existente en el país, de modo que ningún niño o niña quede excluido por la condición laboral de sus padres “Chile cuenta con una institucionalidad robusta en educación parvularia, capaz de garantizar este derecho desde el nacimiento”, concluyen.